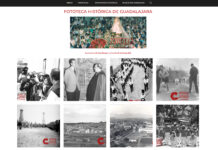Se trata del monumento funerario español más importante del siglo XIX. Sin embargo, es muy poco conocido a nivel nacional. El complejo se emplaza a las afueras de Guadalajara capital. Nos referimos al Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa de Sevillano, María Diega Desmaissières (1852–1916), quien también tenía «Grandeza de España». “La aristócrata encargó a Ricardo Velázquez Bosco la construcción de un vasto complejo de edificios, destinado a establecimientos benéficos y a reposo familiar, al sudoeste de la localidad, a un lado del actual parque de San Roque”, confirman desde el Ayuntamiento arriacense.
Se trata del monumento funerario español más importante del siglo XIX. Sin embargo, es muy poco conocido a nivel nacional. El complejo se emplaza a las afueras de Guadalajara capital. Nos referimos al Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa de Sevillano, María Diega Desmaissières (1852–1916), quien también tenía «Grandeza de España». “La aristócrata encargó a Ricardo Velázquez Bosco la construcción de un vasto complejo de edificios, destinado a establecimientos benéficos y a reposo familiar, al sudoeste de la localidad, a un lado del actual parque de San Roque”, confirman desde el Ayuntamiento arriacense.
“Al norte del conjunto, en un ligero declive del terreno, se levanta el majestuoso Panteón de la condesa de la Vega del Pozo, cuya blanca masa pétrea de piedra caliza, coronada por la brillante cúpula rosada, puede verse –todavía hoy– desde largas distancias”, explica el cronista provincial arriacense, Antonio Herrera Casado, en su libro «El Panteón de la duquesa de Sevillano en Guadalajara». “Aún mantiene su prestancia señorial y misteriosa, apareciendo como un capricho arquitectónico”. El enclave aparece aislado, cuenta con una planta de «cruz griega» y su acceso se encuentra ubicado en el flanco norte, al que se llega mediante una imponente escalinata.
“La gran altura de la construcción la consigue a costa de elevar el pavimento del templo sobre la cripta mortuoria, que –en vez de estar excavada de forma subterránea– se construyó al nivel del suelo, por expreso deseo de doña María Diega, que pidió ser enterrada bajo la iglesia, pero no debajo de tierra”, confirma el cronista provincial. Gracias a ello, además, se consigue que la totalidad del edificio se encuentre “exento de humedades”.
De hecho, lo primero que llama la atención del monumento es su estructura, que es de «cruz griega». “Pero, en realidad, consiste en un cuadrado, surgiendo de cada uno de los lados sendos brazos que le prolongan”, explica Herrera Casado. Además, la apariencia externa de este grandioso templo es de «románico lombardo». “Tanto la puerta como las ventanas, y especialmente los detalles de la cornisa, con sus medallones unidos por arcos, nos evocan –con fuerza– ese estilo centroeuropeo”, explican los expertos. No en vano, Velázquez Bosco destacó por el empleo –en todas sus obras– de diversos estilos arquitectónicos históricos. Una filosofía que, en el Panteón de Guadalajara, “alcanza su grado máximo”.
 El exterior del monumento se caracteriza por estar construido en “piedra caliza blanca de Novelda” y su estructura se define por ofrecer “un solo cuerpo de grandes muros, cerrados en su mitad interior, y abiertos de grandes ventanales en la superior”, confirma el cronista provincial. Las mencionadas aperturas se sellan por arcos semicirculares y agemelados. “Es decir, partidos –a su vez– en dos arquillos rematados entre sí por un pequeño óculo circular”, añaden los especialistas. “Se escoltan por columnillas superadas de capitales muy decorados con elementos vegetales y se cobijan por arquivoltas y una cenefa exterior”.
El exterior del monumento se caracteriza por estar construido en “piedra caliza blanca de Novelda” y su estructura se define por ofrecer “un solo cuerpo de grandes muros, cerrados en su mitad interior, y abiertos de grandes ventanales en la superior”, confirma el cronista provincial. Las mencionadas aperturas se sellan por arcos semicirculares y agemelados. “Es decir, partidos –a su vez– en dos arquillos rematados entre sí por un pequeño óculo circular”, añaden los especialistas. “Se escoltan por columnillas superadas de capitales muy decorados con elementos vegetales y se cobijan por arquivoltas y una cenefa exterior”.
En las esquinas del conjunto, el visitante distinguirá columnas emparejadas, que –a su vez– se hallan rematadas en capitales con una decoración vegetal. “Sobre cada uno de los 12 ángulos creados por la conjunción de la cruz y el cuadrado de la planta, cargan –todavía– otros tantos templetes de aire mortuorio, formados por columnillas y cúpulas escamadas, rematando con una cruz general y escoltadas de otras cuatro cruces en su basamenta”. El remate exterior consiste en un “cuerpo muy elevado en forma de linterna central”, que se encuentra cerrado por una cornisa sustentada por arquillos de tradición lombarda y cruces. “Todo ello le da un aire sepulcral muy acusado”, asegura Antonio Herrera Casado, con el fin de dar paso “a la gran cúpula de gajos de cerámica, en color púrpura claro, que le confiere un brillo especial, así como un aire inconfundible y misterioso”.
El edificio se encuentra coronado por una enorme corona ducal de bronce dorado, de cuyo centro surge una cruz latina. “Asegura la tradición mítica que esta decoración se remataba en tres pequeñas bolas, también de bronce, que fueron robadas durante la Guerra Civil española”, relata el cronista provincial. Un extremo que, como leyenda que es, no se ha podido comprobar, lo que no implica que no sea cierto. De todos modos, “queda claro que la belleza y aspecto grandilocuente de este complejo no tiene parejos en la arquitectura finisecular de nuestro país”.
Una impresionante riqueza
 Al interior del Panteón se accede por una puerta monumental. Una vez dentro, el visitante “se deslumbra y se envuelve en un mundo de magia e irrealidad fastuosa”, asegura Herrera. “La impresión que causa es la de estar en un lugar religioso de influjo bizantino”. Una sensación que se alcanza gracias a “la utilización con profusión de mármoles en suelos y paredes”, así como “mosaicos multicolores en bóvedas, pechinas y arcos”. Sin olvidar el sugerente alumbrado del conjunto. “El espacio, de gran altura, se ilumina apenas por la puerta de entrada y las ventanas de los laterales, pero –sobre todo– por la gran luminosidad que se derrama desde la cúpula”.
Al interior del Panteón se accede por una puerta monumental. Una vez dentro, el visitante “se deslumbra y se envuelve en un mundo de magia e irrealidad fastuosa”, asegura Herrera. “La impresión que causa es la de estar en un lugar religioso de influjo bizantino”. Una sensación que se alcanza gracias a “la utilización con profusión de mármoles en suelos y paredes”, así como “mosaicos multicolores en bóvedas, pechinas y arcos”. Sin olvidar el sugerente alumbrado del conjunto. “El espacio, de gran altura, se ilumina apenas por la puerta de entrada y las ventanas de los laterales, pero –sobre todo– por la gran luminosidad que se derrama desde la cúpula”.
Frente a la puerta principal se observa el altar mayor exento, edificado con material marmóreo, en el que se distingue una mesa de una única pieza y una obra pictórica en la que se representa el «Calvario», realizada por Alejandro Ferrant. Este pintor fue uno principales representantes del romanticismo de nuestro país. Se trata de una composición de “grandes dimensiones, sobriedad y realismo muy acentuados, sobre un fondo dorado sin paisaje”, aseguran los historiadores del arte. Además, existe un segundo altar a la izquierda, dedicado a San Diego.
 Asimismo, se ha de mencionar la decoración del suelo, compuesta a base de mosaicos de un centímetro cuadrado cada uno, en el que se distinguen diseños coloristas, que acaban formando “variadísimos dibujos”. Los muros no son ajenos a esta realidad. “Están totalmente tapizados de mármoles de diversas tonalidades, entre las que abunda el rosa y el gris”, asegura Herrera Casado. “Columnillas de finos capiteles vegetales –todos diferentes– y frisos múltiples, dan al espacio una potencia de color y movimiento, así como una sensación de riqueza inusitada”.
Asimismo, se ha de mencionar la decoración del suelo, compuesta a base de mosaicos de un centímetro cuadrado cada uno, en el que se distinguen diseños coloristas, que acaban formando “variadísimos dibujos”. Los muros no son ajenos a esta realidad. “Están totalmente tapizados de mármoles de diversas tonalidades, entre las que abunda el rosa y el gris”, asegura Herrera Casado. “Columnillas de finos capiteles vegetales –todos diferentes– y frisos múltiples, dan al espacio una potencia de color y movimiento, así como una sensación de riqueza inusitada”.
Pero si hay algo en el Panteón de la Duquesa de Sevillano que es fascinante, eso es la cúpula central, que –vista desde dentro– destaca por su suntuosidad. La misma se encuentra formada, como el resto de techumbres, “por miles de pequeñas teselas que conforman una superficie abovedada en forma de media esfera, de gran amplitud y belleza”. En el centro del conjunto aparece una paloma –en representación del Espíritu Santo–, rodeada por una serie de rayos blancos, que –a su vez– se plasman sobre un círculo azul. “Las cubiertas interiores de los cuatro brazos de la cruz griega del templo, están –también– finamente revestidas de mosaicos, en los que aparecen sendos querubines”, explica el cronista provincial.
Además, el monumento no deja de lado a la heráldica, que se constituye como “otra de las imágenes decorativas más sorprendentes” del conjunto. Nos referimos a los escudos tallados en la parte superior de las paredes laterales de los cruceros. Corresponden a los apellidos de María Diega Desmaissières y Sevillano, así como “al conjunto de los linajes que forman el condado de la Vega del Pozo y del ducado de Sevillano, apareciendo –todos ellos– con sus correspondientes coronas”, explican los genealogistas.
Un subterráneo sobre la superficie
 Y si el caminante se ha deslumbrado con el interior del Panteón de Guadalajara, no puede pasar por alto la cripta del monumento, que da sentido al lugar. Este tipo de dependencias se suelen encontrar bajo tierra, salvo en Guadalajara, donde se emplaza “al nivel del suelo”. Sin embargo, “el efecto al visitante es el de profundidad, al tener que bajar por empinadas escaleras desde la superficie de la iglesia”, asegura el cronista provincial. “La mortecina luz que le llega desde los cristales de la impresionante bóveda que la cubre, alarde técnico del arquitecto–constructor, confiere al espacio un misterio y sensación de ultratumba”.
Y si el caminante se ha deslumbrado con el interior del Panteón de Guadalajara, no puede pasar por alto la cripta del monumento, que da sentido al lugar. Este tipo de dependencias se suelen encontrar bajo tierra, salvo en Guadalajara, donde se emplaza “al nivel del suelo”. Sin embargo, “el efecto al visitante es el de profundidad, al tener que bajar por empinadas escaleras desde la superficie de la iglesia”, asegura el cronista provincial. “La mortecina luz que le llega desde los cristales de la impresionante bóveda que la cubre, alarde técnico del arquitecto–constructor, confiere al espacio un misterio y sensación de ultratumba”.
El acceso a la cripta se realiza por una escalera de tres tramos, que se inicia en la parte posterior del altar mayor. “El espacio se tapiza por muros de piedra blanca, en los que aparecen losas negras talladas con los nombres y títulos de los familiares más allegados y queridos de la fundadora”, subraya el cronista provincial. Además, los muros de la estancia presentan una larga colección de coronas fúnebres, en cuyas cintas “puede leerse, aún hoy, el variopinto conjunto de dedicatorias que, desde todos los estamentos de la sociedad, le fueron traídas a la duquesa”, se explica en «El Panteón de la duquesa de Sevillano en Guadalajara». Incluso, en los muros y ángulos de la cripta desde los que arrancan los nervios de la bóveda, se suceden diversas representaciones heráldicas de la familia propiciadora del monumento.
 Todo ello mira hacia el centro del ámbito, donde se alza el grupo escultórico, que se constituye como el enterramiento de la Duquesa de Sevillano, que se compone por dos grupos de figuras. En primer lugar, surgen tres ángeles de mármol blanco, apoyados sobre un pedestal de basalto oscuro. Detrás de ellos, aparece el grupo de cuatro figuras del mismo material. Los mismos “trasladan sobre sus manos, como si no tuviera peso, el ataúd cubierto de tejidos en los que se labran las armas de la condesa de la Vega del Pozo, y bajo los que transporta los restos mortuorios de la noble dama”, concluye Herrera Casado.
Todo ello mira hacia el centro del ámbito, donde se alza el grupo escultórico, que se constituye como el enterramiento de la Duquesa de Sevillano, que se compone por dos grupos de figuras. En primer lugar, surgen tres ángeles de mármol blanco, apoyados sobre un pedestal de basalto oscuro. Detrás de ellos, aparece el grupo de cuatro figuras del mismo material. Los mismos “trasladan sobre sus manos, como si no tuviera peso, el ataúd cubierto de tejidos en los que se labran las armas de la condesa de la Vega del Pozo, y bajo los que transporta los restos mortuorios de la noble dama”, concluye Herrera Casado.
Por tanto, nos encontramos ante un conjunto patrimonial de primer orden, que se ubica –además– en una de las mejores zonas de la ciudad. Más concretamente, en una parcela de 50 hectáreas que María Diega Desmaissières y Sevillano, ubicada al lado de la ermita de San Roque. “En esa finca, la aristócrata imaginó construir un complejo de múltiples usos y tan grandioso en sus dimensiones y aspecto, que dejaría boquiabiertos a cuantos lo contemplaran”, confirman los investigadores. La idea inicial era levantar una serie de edificios que, además del Panteón familiar, sirvieran para “dar cobijo y prestar ayuda a esa gran cantidad de indigentes, parados y menesterosos con que la ciudad contaba en el «padrón municipal de pobres» de finales del XIX”.
 El proyecto comenzó a fraguarse en 1875, aunque las obras dieron su pistoletazo de salida diez años más tarde –en 1885–, prolongándose hasta 1616, año en que falleció la duquesa. Durante todos estos lustros, el proyecto también tuvo modificaciones. De hecho, la idea de los asilos “fue cambiando para transformarse en la posibilidad de que acogiera una casa de religiosas adoratrices”, la misma Orden creada por Santa María Micaela, tía de la aristócrata promotora. Hoy, la Fundación de San Diego de Alcalá, que acoge a todo el recinto –en el que se incardinan el edificio del asilo, la parroquia, el Panteón o los edificios auxiliares–, se destina a colegio concertado en las enseñanzas obligatorias, y privado en Bachillerato. Sin embargo, las partes monumentales –como el enterramiento de la aristócrata y la iglesia, neorrománica exteriormente y neomudéjar en el interior– se pueden visitar por la ciudadanía.
El proyecto comenzó a fraguarse en 1875, aunque las obras dieron su pistoletazo de salida diez años más tarde –en 1885–, prolongándose hasta 1616, año en que falleció la duquesa. Durante todos estos lustros, el proyecto también tuvo modificaciones. De hecho, la idea de los asilos “fue cambiando para transformarse en la posibilidad de que acogiera una casa de religiosas adoratrices”, la misma Orden creada por Santa María Micaela, tía de la aristócrata promotora. Hoy, la Fundación de San Diego de Alcalá, que acoge a todo el recinto –en el que se incardinan el edificio del asilo, la parroquia, el Panteón o los edificios auxiliares–, se destina a colegio concertado en las enseñanzas obligatorias, y privado en Bachillerato. Sin embargo, las partes monumentales –como el enterramiento de la aristócrata y la iglesia, neorrománica exteriormente y neomudéjar en el interior– se pueden visitar por la ciudadanía.
“Las sucesivas modificaciones de la idea originaria han posibilitado el hecho de que esta gran construcción de múltiples componentes no tenga un plan perfectamente definido, ni un eje rector que centre los diversos elementos que la integran”, confirma el cronista provincial arriacense. “A pesar del indudable sentido simbólico de muchos de sus espacios y de toda su ornamentación –mucha de la cual es neomudéjar, y todos eclécticos–, la idea global se desperdiga y no llega a lograr un bloque homogéneo u organizado”.
En cualquier caso, nos encontramos ante un conjunto arquitectónico muy relevante del siglo XIX. No en vano, por su suntuosidad, combinación de estilos, arte sinigual y magníficos paramentos, se le ha considerado a este conjunto –y más concretamente, al Panteón– como el monumento funerario español más importante del siglo XIX. Todo ello, diseñado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y patrocinado por María Diega Desmaissières y Sevillano. Una suntuosidad que se emplaza a tan sólo 15 minutos del centro arriacense. ¡No te lo pierdas!
| Bibliografía HERRERA CASADO, Antonio. «El Panteón de la duquesa de Sevillano en Guadalajara». Guadalajara: AACHE Ediciones, 1993. HERRERA CASADO, Antonio. «Guadalajara, una ciudad que despierta». Guadalajara: AACHE Ediciones, 1991. EQUIPO PARANINFO. «Guadalajara, ciudad abierta». Guadalajara: AACHE Ediciones, 2005. |